¨Para un ser que esta tarde
anda con un pie en el fango,
otro en el sillón de Baco y con ambas manos,
siempre (siempre) en el horizonte....¨

Porque koky era listo, estaba al corriente de la vid dónde podía encontrar las uvas y en qué momento sabían mejor. No era igual morderlas en agosto, cuando parecían estar casi moradas y suculentas (pero luego los dientes se quedaban doloridos y agrios), que cuando el color comenzaba a brillar y los racimos preñados se deshacían sudorosos ante los ojos del sol.
En su corta vida de ratón, koky anduvo por los viñedos todo lo que sus cortitas patas le daban de sí. Se conocía cada recoveco, cada uva podrida y desperdiciada. Sobre todo sufría cuando los vientos y la helada amenazaban aquella, que él consideraba su casa.
Y no es que koky no supiera que los dueños de la finca andaban tras él poniendo trampas y pretendiendo engañarle con trocitos de queso envenenado.
Como antes de morir su madre, koky había aprendido todo lo relativo a los venenos, ahora distinguía a mucha distancia qué queso se podía robar para darse un festín de “Uvas con Queso” (esto se lo enseñó su abuela que todas las tardes de septiembre merendaba con koky y le mostraba todo lo necesario para el ritual), o ni acercarse a los quesos envenenados.
Era buen ratón, así que cuando divisaba la trampa avisaba a sus amigos y a todos los seres que podían caer en ella. Todos querían a koky. Y hasta había ratoncitas enamoradas de él.
En el momento de la vendimia, con esos tractores tormentosos, tantas piernas corriendo de acá para allá, los carros y las cestas saltando entre los lomos de tierra, koky se sentía desesperado.

Por experiencia de otros años comprendía que el tiempo de la tranquilidad y del deleite se acababa. Y lo peor era que desde ese día de fin de vendimia, desde el instante de la fiesta donde todos adoraban a no sé qué Dios del vino y cantaban, bebían el líquido de las uvas recién exprimidas y comían hasta caerse al suelo, desde ese momento, ya koky se había quedado sin su comida preferida. Con su casa destronada. Desde octubre de vuelta a comer semillas y trocitos de basura de todos los colores y olores.

Como ratón koky no entendía porqué no dejaban un poco de uva para los pájaros y para él. ¿Por qué toda para ellos? A fin de cuenta, sólo la molían y sacaban un caldo que luego dejaban podrir en unos bidones inmensos… Todo esto lo había visto una tarde que se escondió en uno de los tractores y anduvo largo rato por las bodegas. Se acuerda bien, casi se queda allí para siempre. Su tractor se iba sin él. Si se descuida un poco más, hubiera sido un ratón más de esos que nunca ven la luz del sol. Koky hubiera muerto. Acostumbrado al campo, a los aromas del amanecer y a sus paseos mientras caía el sol. Lo que más asombraba a koky de sus uvas era la capacidad de ser translúcidas.

A veces cogía una, se la acercaba a un ojo cerrando el otro y miraba cómo avanzaba la tarde. Era algo bello. El cielo se tornaba púrpura con leves gotas de azúcar. Mientras contemplaba ese cuadro imaginaba que su mamá estaba con él, que su abuela le cantaba las maravillas del mundo y podía oler cómo el trigo quemado en el horno se convertía en eso que los humanos llamaban “Pan” y que era otro de los alimentos preferidos de koky.
Cuando miraba a esos seres que sólo se daban prisa por recolectar la uva y llevarla rápido a molerla, cuando los contemplaba en ese afán que él consideraba estúpido, a koky se le saltaban lágrimas porque sabía que ni una de esas uvas habían sido utilizadas antes de machacarla para crear un cuadro bonito en ningún ojo. ¿Cómo no se habían dado cuenta de lo que se podía hacer con una sola uva?
Hoy koky casi cae en un cepo. Su angustia era mucha. Volvía de ver la fiesta y caminaba reparando en los destrozos de su casa. Todas las cepas con las hojas partidas, sus uvas desaparecidas y las pocas que quedaban aplastadas por los enormes pies de los humanos. Un olor nauseabundo, millones de moscas y un calor que hacía elevarse cierta bruma de entre los matorrales, como si fuese humo que no deja respirar. Olía como el infierno, pensaba koky. Tan ensimismado que su pequeña patita derecha casi se cuela en la trampa. Fue el sol quien le avisó. Salió de detrás de una nube y con un rayo intenso le paró cegándole. Cuando pudo ver, supo que la trampa estaba rozándole la pata. ¡Uffff!, qué sudor le corrió por sus bigotes. Un ratón cojo no podía sobrevivir.
Sólo una cosa le daba cierta alegría. Dentro de poco, cuando pasara el otoño y araran de nuevo los campos, comenzarían a brotar los nuevos retoños de las hojas y las flores entre los campos. Eso también era hermoso, porque en ese momento nacían muchos ratoncillos nuevos y para el año siguiente habría uva suficiente para todos.
El año anterior, koky hizo la prueba de masticar “las vinagreras” recién nacidas, con su verde casi amarillo (fue un consejo de la abuela) y descubrió que en cada estación el campo te brindaba cosas diferentes pero ricas. El sabor de la uva nunca podría igualarse a ningún manjar, pero las vinagreras no estaban mal. Cuando koky chupaba aquellos tallos tiernos su cara hacía muecas y los jóvenes ratones con los que paseaba se reían sin parar. Koky sabía que cuando crecieran también ellos probarían muchas más cosas. Eso lo tranquilizaba.

Al llegar justo delante de su ratonera, una Uva lo estaba esperando. “Se habría caído de alguna cesta”, pensó. Pero no. Fue su hermano quién la tuvo escondida para dársela como regalo sabiendo que koky llegaría muy triste aquél día. Toda la comunidad conocía la debilidad que koky sentía por sus uvas.
El cuadro de aquél atardecer (lleno de colores) que pudieron disfrutrar a través del cristal de su tesoro, terminó en la barriga de ambos. “Después de todo, la uva no deja de ser un alimento dulce”, pensaron.
A lo lejos, una pequeña abeja se daba su último festín de temporada.
Texto : Madame Guignol (Carmen Valladolid)
Ilustraciones: Paula Elissamburu




























.jpg)










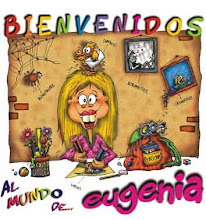

















-1.jpg)




















